 por María del Sol Romano, filósofa
por María del Sol Romano, filósofa
Simone Weil (1909-1943), al igual que los grandes pensadores del mundo antiguo, practicó una filosofía existencial, entendida como una vocación por encarnar el propio pensamiento en la vida y simultáneamente como una reflexión sobre lo que la experiencia hace vivir. Su deseo de verdad y de justicia no permanecen en el plano intelectual, S. Weil reflexiona a partir de una filosofía entendida como sabiduría, como una inagotable búsqueda de verdad y bien. Por esta razón consagró su pensamiento y su acción para encontrar un remedio a los problemas que aquejan a la humanidad y que causan la desdicha humana, como es el caso de la opresión social y la barbarie. S. Weil muestra de este modo que la filosofía no solamente se relaciona con la parte reflexiva del ser humano, sino también, con su sensibilidad y con su acción: “una filosofía es una cierta manera de concebir el mundo, los hombres y a sí mismo. Ahora bien, una cierta manera de concebir implica una cierta manera de sentir y una cierta manera de actuar”[1].
De acuerdo a esto, S. Weil no puede considerarse como una intelectualista que elabora teorías abstractas o que reflexiona fríamente sobre la cuestión de la condición humana. Tampoco puede ser vista como vitalista, en tanto que no busca exaltar la vida olvidándose de la verdad. La autora tiene simultáneamente una inclinación anti-intelectualista y anti-vitalista, puesto que propone una filosofía que mantiene un equilibrio entre el ámbito del pensamiento y de la experiencia; lo que posibilita la armonía entre el pensamiento y la vida sin mezclarlos ni confundirlos y dando su justo sitio a cada uno.
Una filosofía entendida como una unidad entre el pensamiento y la vida, hace que quien la practique comprenda mejor el mundo y vea de otra manera la realidad y, al mismo tiempo, ayuda a realizar una transformación no solo del propio pensamiento, sino también de la vida, con el fin de comprometerse en el mundo. Para que la reflexión filosófica sea auténtica debe encarnarse en la experiencia, en esta vida, pues –como subraya Simone Weil– tiene “por objeto una manera de vivir, una mejor vida, no en otro lugar, sino en este mundo y enseguida”[2].
Por lo tanto, la filosofía –como la concibe Simone Weil– no consiste en una pura “adquisición de conocimientos” sino en un “cambio de toda el alma”[3]. La filosofía no es solamente reflexionar y contemplar, sino también, es mejorarse a sí mismo. La filosofía debe aspirar a una transformación de todas las dimensiones del ser humano. Como afirma la autora, “no hay reflexión filosófica sin una transformación esencial en la sensibilidad y en la práctica de la vida, transformación que tiene igual alcance respecto a las circunstancias más ordinarias y más trágicas de la vida”[4]. La existencia debe estar encaminada hacia una continua transformación, hacia un constante cambio de sí. Como lo manifiesta Simone Weil: “Existir, para mí, es actuar (…) actuar no es otra cosa para mí más que cambiarme a mí misma, cambiar lo que sé o lo que siento”[5].
Por consiguiente, la filosofía debe ser –siguiendo a S. Weil– una “búsqueda de la sabiduría” y, al mismo tiempo, una virtud que consiste –según los términos de Platón– en un “cambio de toda el alma”[6], en una “transformación del ser”[7]. La filosofía es pues un ejercicio en donde el filósofo hace un trabajo sobre sí mismo uniendo su pensamiento y vida con la finalidad de transformarse. La transformación a la que conduce la filosofía expresa su enfoque ético y el progreso moral que hace experimentar a quien la practica. Este progreso moral que tiene su origen en un deseo natural de verdad y bien inscrito en todo hombre, implícitamente es una respuesta al amor de Dios que es la Verdad y Bien absoluto. Cuando este deseo es auténtico inspira a quien lo experimenta a unir su pensamiento y vida, y más particularmente, a hacer descender el espíritu de verdad y de justicia en el mundo.
[1] S. Weil, “Cahier inédit I”, [1940], en Œuvres complètes, t. VI vol. 1, Gallimard, Paris, 1994, p. 176. En adelante se usará la abreviatura OC, tomo, volumen y página.
[2] S. Weil, “Quelques réflexions autour de la notion de valeur”, [1941], OC, IV 1, p. 58.
[3] S. Weil, “Quelques réflexions autour de la notion de valeur”, [1941], OC, IV 1, p. 57.
[4] S. Weil, “Quelques réflexions autour de la notion de valeur”, [1941], OC, IV 1, p. 57.
[5] S. Weil, “Du temps”, [1929], OC, I, p. 142.
[6] Platón, República, VII, 518 c.
[7] S. Weil, “Cahier inédit I”, [1940], OC, VI 1, p. 174.






 también al plano social, económico y cultural. De forma absoluta en la Rusia comunista, y relativa −en distinto grado− en la Italia fascista o la Alemania nazi. Este proceso paulatino de anulación del individuo en favor de la colectividad, encuadrada en este caso de un modo jerárquico por aquellos Estados, fue el objeto de las denuncias de varios intelectuales.
también al plano social, económico y cultural. De forma absoluta en la Rusia comunista, y relativa −en distinto grado− en la Italia fascista o la Alemania nazi. Este proceso paulatino de anulación del individuo en favor de la colectividad, encuadrada en este caso de un modo jerárquico por aquellos Estados, fue el objeto de las denuncias de varios intelectuales.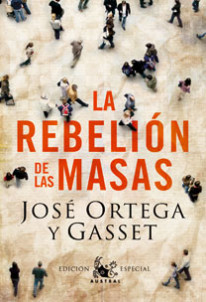 por Oswald Spengler para explicar el auge y declive de Occidente, comparándolo con las distintas etapas biológicas del ser humano, no significaba una renuncia a sentar las bases para un renacimiento. Una vez constatada la defunción de toda una civilización, había que preparar el camino para que surgiera otra mejor. Por eso pensó el profesor alemán que Hitler estaría llamado a imprimir en la cultura germana el viejo espíritu de dirección y disciplina prusiano como método para contener y aun neutralizar el dominio del hombre-masa. Según Ortega, la caracterización de este tipo humano se habría originado con motivo de un crecimiento económico continuado y la participación general en sus beneficios. La convicción de que el progreso carecería de límites, alimentaría una mentalidad vulgar, poco formada en inteligencia y virtudes, como el deber, la autoexigencia o el servicio. De ahí la vindicación de élites que, con independencia de su procedencia social, estuvieran culturalmente formadas en el sentido más pleno de la palabra. Es decir, de un modo integral: conforme a la virtud personal y a la unidad del saber. El propósito era análogo al expuesto por
por Oswald Spengler para explicar el auge y declive de Occidente, comparándolo con las distintas etapas biológicas del ser humano, no significaba una renuncia a sentar las bases para un renacimiento. Una vez constatada la defunción de toda una civilización, había que preparar el camino para que surgiera otra mejor. Por eso pensó el profesor alemán que Hitler estaría llamado a imprimir en la cultura germana el viejo espíritu de dirección y disciplina prusiano como método para contener y aun neutralizar el dominio del hombre-masa. Según Ortega, la caracterización de este tipo humano se habría originado con motivo de un crecimiento económico continuado y la participación general en sus beneficios. La convicción de que el progreso carecería de límites, alimentaría una mentalidad vulgar, poco formada en inteligencia y virtudes, como el deber, la autoexigencia o el servicio. De ahí la vindicación de élites que, con independencia de su procedencia social, estuvieran culturalmente formadas en el sentido más pleno de la palabra. Es decir, de un modo integral: conforme a la virtud personal y a la unidad del saber. El propósito era análogo al expuesto por Spengler. Esto es: que aquellas minorías se alzaran verdaderamente con la dirección de los asuntos públicos para regir y orientar debidamente al resto. Dicho de otro modo, despojar al pretendido derecho a la vulgaridad de su consideración de virtud para reducirla a su verdadera condición de defecto. La implantación de un sistema de certezas, fundado sobre el criterio objetivo de la razón, constituiría el medio para poder alcanzar esa meta. De ahí la inspiración en las enseñanzas de aquellos clásicos greco-latinos que reconocerían la realidad misma de la naturaleza humana y de sus distintas dimensiones, abogando por su equilibrio y armonía.
Spengler. Esto es: que aquellas minorías se alzaran verdaderamente con la dirección de los asuntos públicos para regir y orientar debidamente al resto. Dicho de otro modo, despojar al pretendido derecho a la vulgaridad de su consideración de virtud para reducirla a su verdadera condición de defecto. La implantación de un sistema de certezas, fundado sobre el criterio objetivo de la razón, constituiría el medio para poder alcanzar esa meta. De ahí la inspiración en las enseñanzas de aquellos clásicos greco-latinos que reconocerían la realidad misma de la naturaleza humana y de sus distintas dimensiones, abogando por su equilibrio y armonía. vicios en el existir humano. La sobreabundancia, el consumo desenfrenado, la falta de sobriedad y de dominio de sí, darían al traste con la auténtica formación del hombre. El mismo que, llegado el caso, habría de convencerse de las potencialidades ordenadas de su inteligencia, sociabilidad y libertad, para orillar cualquier caricatura representada por el hombre vulgar y chabacano, ligada a la imagen del “niño mimado” (prototipo psicológico del hombre-masa). El capricho, el arbitrio, el sentimiento versátil o la apetencia voluble prevalecerían entonces frente a la pauta objetiva, ceñida a lo razonable dentro de cada contexto.
vicios en el existir humano. La sobreabundancia, el consumo desenfrenado, la falta de sobriedad y de dominio de sí, darían al traste con la auténtica formación del hombre. El mismo que, llegado el caso, habría de convencerse de las potencialidades ordenadas de su inteligencia, sociabilidad y libertad, para orillar cualquier caricatura representada por el hombre vulgar y chabacano, ligada a la imagen del “niño mimado” (prototipo psicológico del hombre-masa). El capricho, el arbitrio, el sentimiento versátil o la apetencia voluble prevalecerían entonces frente a la pauta objetiva, ceñida a lo razonable dentro de cada contexto. La democracia como norma de derecho político −que debiera garantizar la ordenada representatividad del pueblo con miras al bien común según los márgenes de la libertad responsable−, degeneraría entonces en plebeyismo. Esto es, en el intento de trocar la igualdad de los hombres ante la ley (resultado, a decir de los filósofos escolásticos, de la esencia espiritual, racional, libre y social de la naturaleza humana creada por Dios, que constituiría el fundamento de su dignidad) por la imposición del igualitarismo nivelador en todos los órdenes de la vida. Una tendencia que, en la práctica, arrumbaría cualquier principio elemental de justicia. Y es que si ésta consiste en dar a cada persona lo que en derecho le corresponde, se infiere que −en lo contingente− las circunstancias y necesidades de cada cual son bien distintas y no pueden tratarse de la misma manera ni utilizarse igual medida.
La democracia como norma de derecho político −que debiera garantizar la ordenada representatividad del pueblo con miras al bien común según los márgenes de la libertad responsable−, degeneraría entonces en plebeyismo. Esto es, en el intento de trocar la igualdad de los hombres ante la ley (resultado, a decir de los filósofos escolásticos, de la esencia espiritual, racional, libre y social de la naturaleza humana creada por Dios, que constituiría el fundamento de su dignidad) por la imposición del igualitarismo nivelador en todos los órdenes de la vida. Una tendencia que, en la práctica, arrumbaría cualquier principio elemental de justicia. Y es que si ésta consiste en dar a cada persona lo que en derecho le corresponde, se infiere que −en lo contingente− las circunstancias y necesidades de cada cual son bien distintas y no pueden tratarse de la misma manera ni utilizarse igual medida.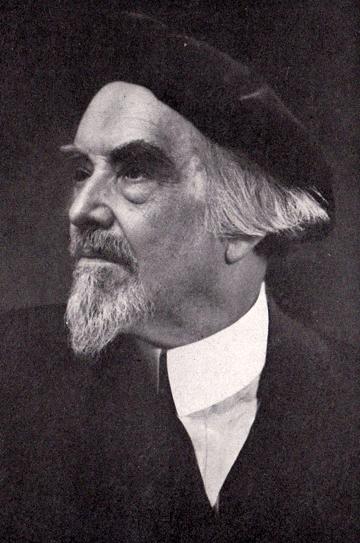 Berdiaeff−, capaz de regenerar la cultura (informadora de las mentalidades y las costumbres) desde las mociones de la inteligencia y del espíritu cristiano hasta alumbrar un auténtico renacimiento, dependerá de muchos factores. Si las minorías integralmente formadas no toman conciencia de su misión −acorde con una correcta concepción antropológica− aunándose con valor para llevarla a cabo, difícilmente se producirá esta perentoria vertebración. Preservar y perfeccionar la civilización exige una labor de enderezamiento constante capitaneada por los mejores. En esto Ortega acertó de lleno.
Berdiaeff−, capaz de regenerar la cultura (informadora de las mentalidades y las costumbres) desde las mociones de la inteligencia y del espíritu cristiano hasta alumbrar un auténtico renacimiento, dependerá de muchos factores. Si las minorías integralmente formadas no toman conciencia de su misión −acorde con una correcta concepción antropológica− aunándose con valor para llevarla a cabo, difícilmente se producirá esta perentoria vertebración. Preservar y perfeccionar la civilización exige una labor de enderezamiento constante capitaneada por los mejores. En esto Ortega acertó de lleno.

 Francis Bacon aplicó al estudio de las ciencias en la Inglaterra de comienzos del siglo XVII, sentó las bases para que en la siguiente centuria anidaran los postulados teóricos de las revoluciones liberales. Esta correlación entre el pensamiento en boga –sujeto a la cultura predominante de cada tiempo− y la práctica política, se ha ido consumando a lo largo de la historia.
Francis Bacon aplicó al estudio de las ciencias en la Inglaterra de comienzos del siglo XVII, sentó las bases para que en la siguiente centuria anidaran los postulados teóricos de las revoluciones liberales. Esta correlación entre el pensamiento en boga –sujeto a la cultura predominante de cada tiempo− y la práctica política, se ha ido consumando a lo largo de la historia. apoyatura firme si no reside en la inmutabilidad de lo ético, sólo podría enmendarse −a decir de Sócrates− desde una inteligencia subordinada a la verdad objetiva[3]. Aquella que, según el filósofo griego, articularía la virtud en cuanto disposición de la conducta humana para conformar sus acciones con arreglo a la ley moral inscrita en su propia naturaleza, tal como luego desarrollaría Aristóteles. Para su maestro, Platón, esa naturaleza sería en sí un reflejo de las ideas divinas. Una cuestión indirectamente tratada en su obra política, donde abogaría por un gobierno guiado por la virtud de la sabiduría, cuyo ideal remitiría a una trascendencia luego materializada en la realidad concreta.
apoyatura firme si no reside en la inmutabilidad de lo ético, sólo podría enmendarse −a decir de Sócrates− desde una inteligencia subordinada a la verdad objetiva[3]. Aquella que, según el filósofo griego, articularía la virtud en cuanto disposición de la conducta humana para conformar sus acciones con arreglo a la ley moral inscrita en su propia naturaleza, tal como luego desarrollaría Aristóteles. Para su maestro, Platón, esa naturaleza sería en sí un reflejo de las ideas divinas. Una cuestión indirectamente tratada en su obra política, donde abogaría por un gobierno guiado por la virtud de la sabiduría, cuyo ideal remitiría a una trascendencia luego materializada en la realidad concreta.
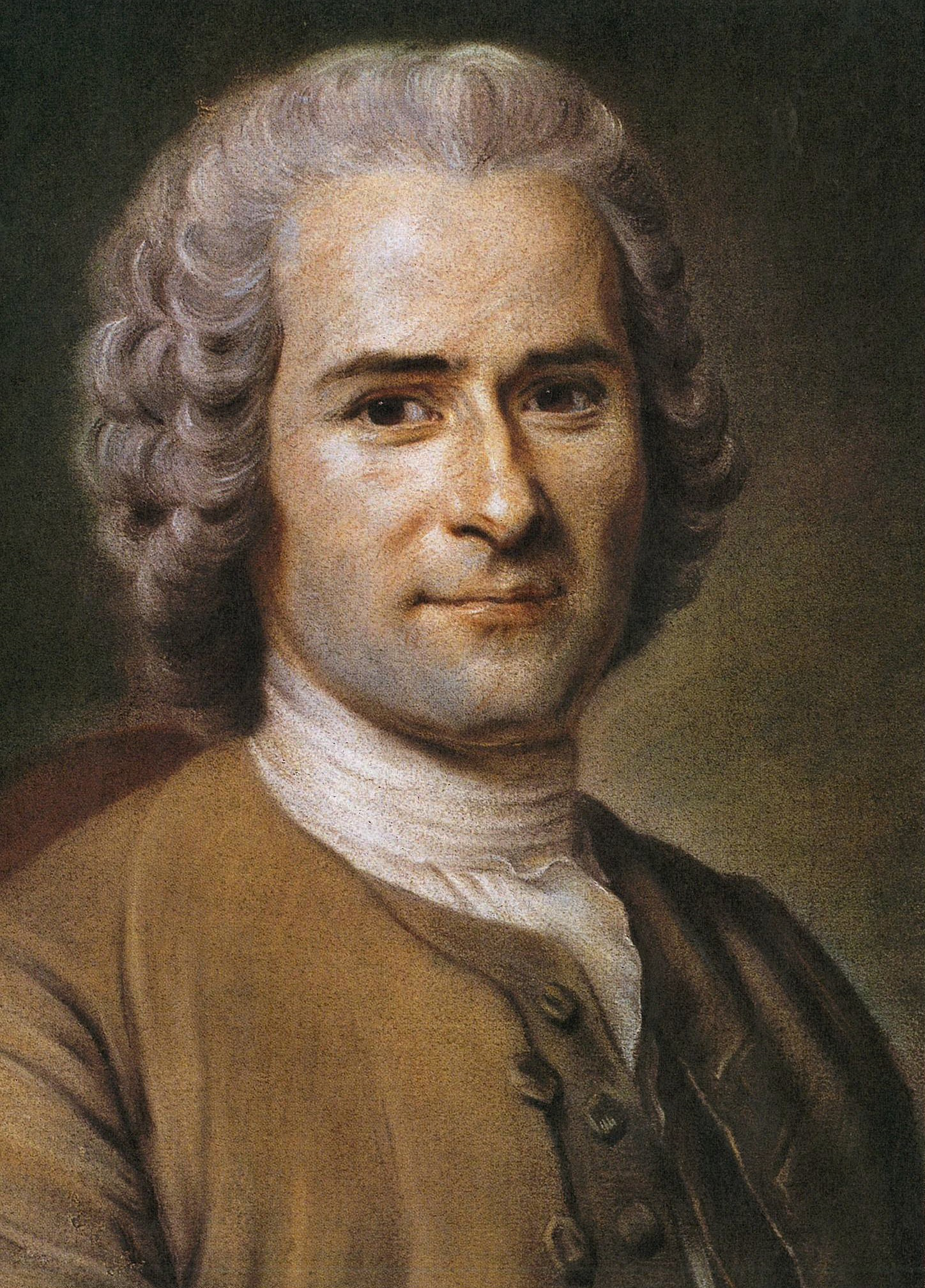 libertad innata al estado de naturaleza del hombre se habrían trastocado a causa de su propio progreso, al generar estructuras opresivas y asfixiantes, contrarias a su visión idílica del buen salvaje. Esta maldad de los hombres cuando viven en sociedad, aparte de manifestar la contradicción existente entre la supuesta naturaleza bondadosa postulada por el autor y las malas obras resultantes, acabó generando una propuesta singular.
libertad innata al estado de naturaleza del hombre se habrían trastocado a causa de su propio progreso, al generar estructuras opresivas y asfixiantes, contrarias a su visión idílica del buen salvaje. Esta maldad de los hombres cuando viven en sociedad, aparte de manifestar la contradicción existente entre la supuesta naturaleza bondadosa postulada por el autor y las malas obras resultantes, acabó generando una propuesta singular. admite que este es el objeto de toda política, íntimamente ligado al fomento de la virtud, se entenderá que para esos autores el sufragio popular tenga una importancia relativa en cuanto a la legitimación del poder. El derecho que concurre en una sociedad de elegir a sus representantes para el cumplimiento de los propósitos citados, implica entonces el ejercicio responsable y regulado de esta facultad, que ni debe conculcar los derechos naturales, propios de la dignidad de la persona, ni los principios básicos que −según esos parámetros− sostienen la convivencia y la paz pública[11].
admite que este es el objeto de toda política, íntimamente ligado al fomento de la virtud, se entenderá que para esos autores el sufragio popular tenga una importancia relativa en cuanto a la legitimación del poder. El derecho que concurre en una sociedad de elegir a sus representantes para el cumplimiento de los propósitos citados, implica entonces el ejercicio responsable y regulado de esta facultad, que ni debe conculcar los derechos naturales, propios de la dignidad de la persona, ni los principios básicos que −según esos parámetros− sostienen la convivencia y la paz pública[11].



