A finales del siglo XIX, seremos testigos del despegue de una nueva potencia, EEUU, a costa de un viejo Imperio que firmará su finiquito en 1898.
Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492, España y Portugal forjarán sus respectivos imperios con la conquista de la mayor parte de América, desde el sur de Río Grande hasta el Río de la Plata. El dominio de la corona española sobre aquellas tierras (a excepción de la inmensa área del Brasil) fue notable hasta finales del siglo XVIII. Sin embargo, con la revolución de las 13 Colonias de la América inglesa (futuros Estados Unidos) que declararon su independencia en 1776 y la revolución en Francia (1789), las aspiraciones españolas habrían de desvanecerse. La falta de una política clara por parte de Carlos IV, que legó el gobierno en manos de Manuel Godoy, y el ascenso al trono de José Bonaparte en 1808, fueron los prolegómenos de las guerras de emancipación en la mayor parte de Hispanoamérica. Unos episodios que tal vez podrían haberse aletargado sin el golpe de Estado del Coronel Riego en la metrópoli. Colombia, Méjico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Costa Rica, se independizarán entre 1810 y 1825.
Después de todas estas pérdidas, el Imperio de Ultramar quedaba reducido a los territorios de Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, las Carolinas, las Palaos, las Marianas y Santo Domingo. Ésta última abandonada en 1865, durante el gobierno de Narváez, tras años de idas y venidas como parte de la soberanía española.
Tras las independencias hispanoamericanas, la Hacienda española declaró la bancarrota. Y es que aquellos enormes ingresos provenientes de los territorios de Ultramar fueron reducidos a los que producía Cuba y Puerto Rico. España había sabido adaptarse a su nueva situación, pero nuevas insurrecciones volverían a reverdecer.
Así llegamos a la Guerra hispano-estadounidense de 1898. Aunque ya era del todo conocido el posicionamiento de los norteamericanos a favor de una Cuba no española, que no libre e independiente, será la detonación del Maine, la chispa definitiva. Durante la primera revuelta cubana producida entre 1868 y 1878, los intereses económicos de los yanquis en la Antilla Mayor eran de sobra conocidos. El monopolio comercial español en Cuba se había esfumado, y tanto norteamericanos como algunos criollos cubanos tenían fuertes intereses en que esa situación predominara. Ya en esos momentos, gran parte de las exportaciones se dirigían a los Estados Unidos.
Durante la última década del siglo XIX, tanto en las Antillas como en las Filipinas, los movimientos separatistas volverán a fortalecerse. El Grito independentista de Baire se producirá en febrero de 1895, y tras ello estallarán insurrecciones a lo ancho y largo de Cuba con líderes como Quintín Banderas, Máximo Gómez o Antonio Maceo.
El Capitán General de Cuba, Martínez Campos, no conseguirá apaciguar la situación. Es entonces cuando entrará en escena Valeriano Weyler y Nicolau. En enero de 1896 será nombrado Capitán General de Cuba y General en Jefe del Ejército en las Antillas. Weyler estaba decidido a responder a la guerra con la guerra. Sus primeras medidas endurecieron la legislación y reorganizaron el Ejército. Quería acabar con la insurrección por zonas, aprovechando la geografía de la isla, para ir aislando a los independentistas mediante líneas fortificadas que partían la isla de Norte a Sur, e impedían a los cubanos moverse libremente por el territorio. A continuación concentraría sus tropas en un determinado sector hasta conseguir el exterminio del enemigo. La reconcentración [1] intentaba privar a los rebeldes del apoyo que recibían de los campesinos. Tras conseguir un considerable control de las provincias occidentales, Weyler esperaba poder acabar con la insurrección en Oriente (1897-8), tras eliminar al caudillo Antonio Maceo.
El General también sabía que existía un enemigo potencial más peligroso que los mambises: la política del destino que impulsaba el imperialismo estadounidense. La nacionalidad norteamericana se concedía fácilmente a los independentistas cubanos y cuando se detenía a alguno de ellos se protestaba oficialmente por el encarcelamiento de ciudadanos norteamericanos. Los estadounidenses también suministraban armas y todo tipo de material a los insurrectos. De este modo, España no tenía sólo que combatir contra los cubanos independentistas, sino también intentar que dichos suministros no llegasen a manos enemigas.
La estrategia militar utilizada por Weyler asustó a los independentistas, pero también a los norteamericanos, que iniciaron una insistente campaña propagandística contra el General; ejemplo de ello fueron los periódicos The World y el New York Journal.
Weyler se convirtió en el centro de ataques sistemáticos que lo presentaron como un monstruo, torturador de los patriotas. En el Congreso y en el Senado norteamericano, las simpatías pro cubanas avanzaron, aunque el presidente Cleveland se negó a enfrentarse con España. Así y todo, querían prevalecer sus intereses económicos en las Antillas frente a cualquier otro ideal.
En España, las mentiras norteamericanas también hicieron mella, por ejemplo Miguel Unamuno se mostró antibelicista. En Zaragoza, Barcelona, Valencia, Logroño se produjeron alborotos contra el envío de tropas a Cuba. Los republicanos también rechazaban la Guerra. Los periódicos La Justicia, El Heraldo de Madrid, El Imparcial, El Correo, El Siglo Futuro, El Correo Español y El Ejército Español, también eran proclives al pacifismo.
En aquellos momentos, agosto de 1897, el Marqués de Tenerife parecía convencido que la rebelión estaba “a tal punto sofocada que no debe hacerse esperar su último latido” [2] En consecuencia, Weyler consideraba lógico que se le mantuviese en el mando el tiempo justo para realizar una nueva y definitiva campaña militar.
El asesinato del Presidente Antonio Cánovas del Castillo (agosto de 1897), truncó la pacificación de la Isla. La formación de un gobierno liberal presidido por Práxedes Mateo Sagasta, con Segismundo Moret al frente del Ministerio de Ultramar, allanó el terreno a las pretensiones norteamericanas[3]. La destitución de Weyler (octubre de 1897) y la concesión de autonomía a Cuba no saciaron los deseos imperialistas norteamericanos [4].
Ante esta injustificada destitución, numerosas personalidades de La Habana, enviaron diversos telegramas a Sagasta para que Weyler continuase en Cuba.
Gran parte de la prensa de la Habana dio soporte a la Campaña desarrollada por Weyler. Uno de los diarios más destacados en ese aspecto fue La Lucha, de tendencia republicana.
Desaparecido Weyler, los estadounidenses tenían vía libre para sus intereses imperialistas sobre Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.
El sospechoso hundimiento del Maine, en el que tan sólo dos oficiales del ejército norteamericano perecieron y en el que todos los datos evidenciaban una explosión interna, ha sido y puede seguir siendo material de primera para todo tipo de especulaciones. El nuevo presidente de EEUU William McKinley necesitaba un pretexto para declarar la Guerra a España.
Juan Carlos Rodríguez, historiador.
[1] La llamada reconcentración constituyó el eje de la política militar Weylerista y ocasionó un debate de alcance internacional. Los estadounidenses lo criticaron, le apodaron “tigre de Manigua” y “carnicero”, cosa como mínimo chocante para quienes utilizaron el mismo método en la Guerra de Civil Americana, y posteriormente en la Guerra contra las Filipinas.
[2] Véase Weyler y Nicolau, Valeriano: Mi mando en Cuba. Cinco tomos. Madrid, 1910 y 1911.
[3] Años más tarde, uno de los acompañantes de Sagasta y Moret afirmó haber visto un telegrama oficial del embajador norteamericano, ofreciendo el no seguir protegiendo a los insurrectos a cambio de la sustitución de Weyler. Véase en pág. 60-61, Santaner Marí, Joan: General Weyler. Biografies de Mallorquins. Ajuntament de Palma, 1985.
[4] Marimón Riutort, Antoni: El General Weyler, gobernador de la isla de Cuba. Col.lecció de Balears i Amèrica/12. Palma de Mallorca, 1992.

















 también al plano social, económico y cultural. De forma absoluta en la Rusia comunista, y relativa −en distinto grado− en la Italia fascista o la Alemania nazi. Este proceso paulatino de anulación del individuo en favor de la colectividad, encuadrada en este caso de un modo jerárquico por aquellos Estados, fue el objeto de las denuncias de varios intelectuales.
también al plano social, económico y cultural. De forma absoluta en la Rusia comunista, y relativa −en distinto grado− en la Italia fascista o la Alemania nazi. Este proceso paulatino de anulación del individuo en favor de la colectividad, encuadrada en este caso de un modo jerárquico por aquellos Estados, fue el objeto de las denuncias de varios intelectuales.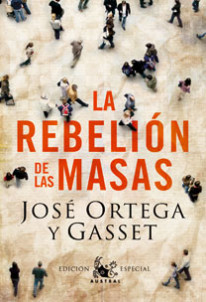 por Oswald Spengler para explicar el auge y declive de Occidente, comparándolo con las distintas etapas biológicas del ser humano, no significaba una renuncia a sentar las bases para un renacimiento. Una vez constatada la defunción de toda una civilización, había que preparar el camino para que surgiera otra mejor. Por eso pensó el profesor alemán que Hitler estaría llamado a imprimir en la cultura germana el viejo espíritu de dirección y disciplina prusiano como método para contener y aun neutralizar el dominio del hombre-masa. Según Ortega, la caracterización de este tipo humano se habría originado con motivo de un crecimiento económico continuado y la participación general en sus beneficios. La convicción de que el progreso carecería de límites, alimentaría una mentalidad vulgar, poco formada en inteligencia y virtudes, como el deber, la autoexigencia o el servicio. De ahí la vindicación de élites que, con independencia de su procedencia social, estuvieran culturalmente formadas en el sentido más pleno de la palabra. Es decir, de un modo integral: conforme a la virtud personal y a la unidad del saber. El propósito era análogo al expuesto por
por Oswald Spengler para explicar el auge y declive de Occidente, comparándolo con las distintas etapas biológicas del ser humano, no significaba una renuncia a sentar las bases para un renacimiento. Una vez constatada la defunción de toda una civilización, había que preparar el camino para que surgiera otra mejor. Por eso pensó el profesor alemán que Hitler estaría llamado a imprimir en la cultura germana el viejo espíritu de dirección y disciplina prusiano como método para contener y aun neutralizar el dominio del hombre-masa. Según Ortega, la caracterización de este tipo humano se habría originado con motivo de un crecimiento económico continuado y la participación general en sus beneficios. La convicción de que el progreso carecería de límites, alimentaría una mentalidad vulgar, poco formada en inteligencia y virtudes, como el deber, la autoexigencia o el servicio. De ahí la vindicación de élites que, con independencia de su procedencia social, estuvieran culturalmente formadas en el sentido más pleno de la palabra. Es decir, de un modo integral: conforme a la virtud personal y a la unidad del saber. El propósito era análogo al expuesto por Spengler. Esto es: que aquellas minorías se alzaran verdaderamente con la dirección de los asuntos públicos para regir y orientar debidamente al resto. Dicho de otro modo, despojar al pretendido derecho a la vulgaridad de su consideración de virtud para reducirla a su verdadera condición de defecto. La implantación de un sistema de certezas, fundado sobre el criterio objetivo de la razón, constituiría el medio para poder alcanzar esa meta. De ahí la inspiración en las enseñanzas de aquellos clásicos greco-latinos que reconocerían la realidad misma de la naturaleza humana y de sus distintas dimensiones, abogando por su equilibrio y armonía.
Spengler. Esto es: que aquellas minorías se alzaran verdaderamente con la dirección de los asuntos públicos para regir y orientar debidamente al resto. Dicho de otro modo, despojar al pretendido derecho a la vulgaridad de su consideración de virtud para reducirla a su verdadera condición de defecto. La implantación de un sistema de certezas, fundado sobre el criterio objetivo de la razón, constituiría el medio para poder alcanzar esa meta. De ahí la inspiración en las enseñanzas de aquellos clásicos greco-latinos que reconocerían la realidad misma de la naturaleza humana y de sus distintas dimensiones, abogando por su equilibrio y armonía. vicios en el existir humano. La sobreabundancia, el consumo desenfrenado, la falta de sobriedad y de dominio de sí, darían al traste con la auténtica formación del hombre. El mismo que, llegado el caso, habría de convencerse de las potencialidades ordenadas de su inteligencia, sociabilidad y libertad, para orillar cualquier caricatura representada por el hombre vulgar y chabacano, ligada a la imagen del “niño mimado” (prototipo psicológico del hombre-masa). El capricho, el arbitrio, el sentimiento versátil o la apetencia voluble prevalecerían entonces frente a la pauta objetiva, ceñida a lo razonable dentro de cada contexto.
vicios en el existir humano. La sobreabundancia, el consumo desenfrenado, la falta de sobriedad y de dominio de sí, darían al traste con la auténtica formación del hombre. El mismo que, llegado el caso, habría de convencerse de las potencialidades ordenadas de su inteligencia, sociabilidad y libertad, para orillar cualquier caricatura representada por el hombre vulgar y chabacano, ligada a la imagen del “niño mimado” (prototipo psicológico del hombre-masa). El capricho, el arbitrio, el sentimiento versátil o la apetencia voluble prevalecerían entonces frente a la pauta objetiva, ceñida a lo razonable dentro de cada contexto. La democracia como norma de derecho político −que debiera garantizar la ordenada representatividad del pueblo con miras al bien común según los márgenes de la libertad responsable−, degeneraría entonces en plebeyismo. Esto es, en el intento de trocar la igualdad de los hombres ante la ley (resultado, a decir de los filósofos escolásticos, de la esencia espiritual, racional, libre y social de la naturaleza humana creada por Dios, que constituiría el fundamento de su dignidad) por la imposición del igualitarismo nivelador en todos los órdenes de la vida. Una tendencia que, en la práctica, arrumbaría cualquier principio elemental de justicia. Y es que si ésta consiste en dar a cada persona lo que en derecho le corresponde, se infiere que −en lo contingente− las circunstancias y necesidades de cada cual son bien distintas y no pueden tratarse de la misma manera ni utilizarse igual medida.
La democracia como norma de derecho político −que debiera garantizar la ordenada representatividad del pueblo con miras al bien común según los márgenes de la libertad responsable−, degeneraría entonces en plebeyismo. Esto es, en el intento de trocar la igualdad de los hombres ante la ley (resultado, a decir de los filósofos escolásticos, de la esencia espiritual, racional, libre y social de la naturaleza humana creada por Dios, que constituiría el fundamento de su dignidad) por la imposición del igualitarismo nivelador en todos los órdenes de la vida. Una tendencia que, en la práctica, arrumbaría cualquier principio elemental de justicia. Y es que si ésta consiste en dar a cada persona lo que en derecho le corresponde, se infiere que −en lo contingente− las circunstancias y necesidades de cada cual son bien distintas y no pueden tratarse de la misma manera ni utilizarse igual medida.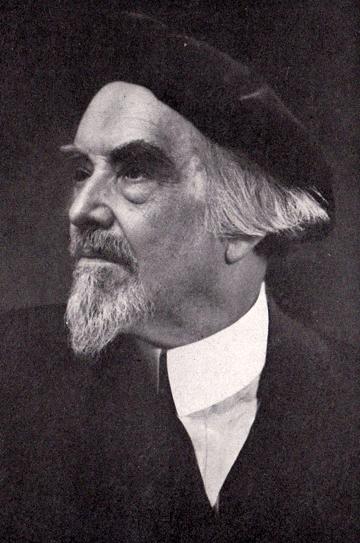 Berdiaeff−, capaz de regenerar la cultura (informadora de las mentalidades y las costumbres) desde las mociones de la inteligencia y del espíritu cristiano hasta alumbrar un auténtico renacimiento, dependerá de muchos factores. Si las minorías integralmente formadas no toman conciencia de su misión −acorde con una correcta concepción antropológica− aunándose con valor para llevarla a cabo, difícilmente se producirá esta perentoria vertebración. Preservar y perfeccionar la civilización exige una labor de enderezamiento constante capitaneada por los mejores. En esto Ortega acertó de lleno.
Berdiaeff−, capaz de regenerar la cultura (informadora de las mentalidades y las costumbres) desde las mociones de la inteligencia y del espíritu cristiano hasta alumbrar un auténtico renacimiento, dependerá de muchos factores. Si las minorías integralmente formadas no toman conciencia de su misión −acorde con una correcta concepción antropológica− aunándose con valor para llevarla a cabo, difícilmente se producirá esta perentoria vertebración. Preservar y perfeccionar la civilización exige una labor de enderezamiento constante capitaneada por los mejores. En esto Ortega acertó de lleno.




 Francis Bacon aplicó al estudio de las ciencias en la Inglaterra de comienzos del siglo XVII, sentó las bases para que en la siguiente centuria anidaran los postulados teóricos de las revoluciones liberales. Esta correlación entre el pensamiento en boga –sujeto a la cultura predominante de cada tiempo− y la práctica política, se ha ido consumando a lo largo de la historia.
Francis Bacon aplicó al estudio de las ciencias en la Inglaterra de comienzos del siglo XVII, sentó las bases para que en la siguiente centuria anidaran los postulados teóricos de las revoluciones liberales. Esta correlación entre el pensamiento en boga –sujeto a la cultura predominante de cada tiempo− y la práctica política, se ha ido consumando a lo largo de la historia. apoyatura firme si no reside en la inmutabilidad de lo ético, sólo podría enmendarse −a decir de Sócrates− desde una inteligencia subordinada a la verdad objetiva[3]. Aquella que, según el filósofo griego, articularía la virtud en cuanto disposición de la conducta humana para conformar sus acciones con arreglo a la ley moral inscrita en su propia naturaleza, tal como luego desarrollaría Aristóteles. Para su maestro, Platón, esa naturaleza sería en sí un reflejo de las ideas divinas. Una cuestión indirectamente tratada en su obra política, donde abogaría por un gobierno guiado por la virtud de la sabiduría, cuyo ideal remitiría a una trascendencia luego materializada en la realidad concreta.
apoyatura firme si no reside en la inmutabilidad de lo ético, sólo podría enmendarse −a decir de Sócrates− desde una inteligencia subordinada a la verdad objetiva[3]. Aquella que, según el filósofo griego, articularía la virtud en cuanto disposición de la conducta humana para conformar sus acciones con arreglo a la ley moral inscrita en su propia naturaleza, tal como luego desarrollaría Aristóteles. Para su maestro, Platón, esa naturaleza sería en sí un reflejo de las ideas divinas. Una cuestión indirectamente tratada en su obra política, donde abogaría por un gobierno guiado por la virtud de la sabiduría, cuyo ideal remitiría a una trascendencia luego materializada en la realidad concreta.
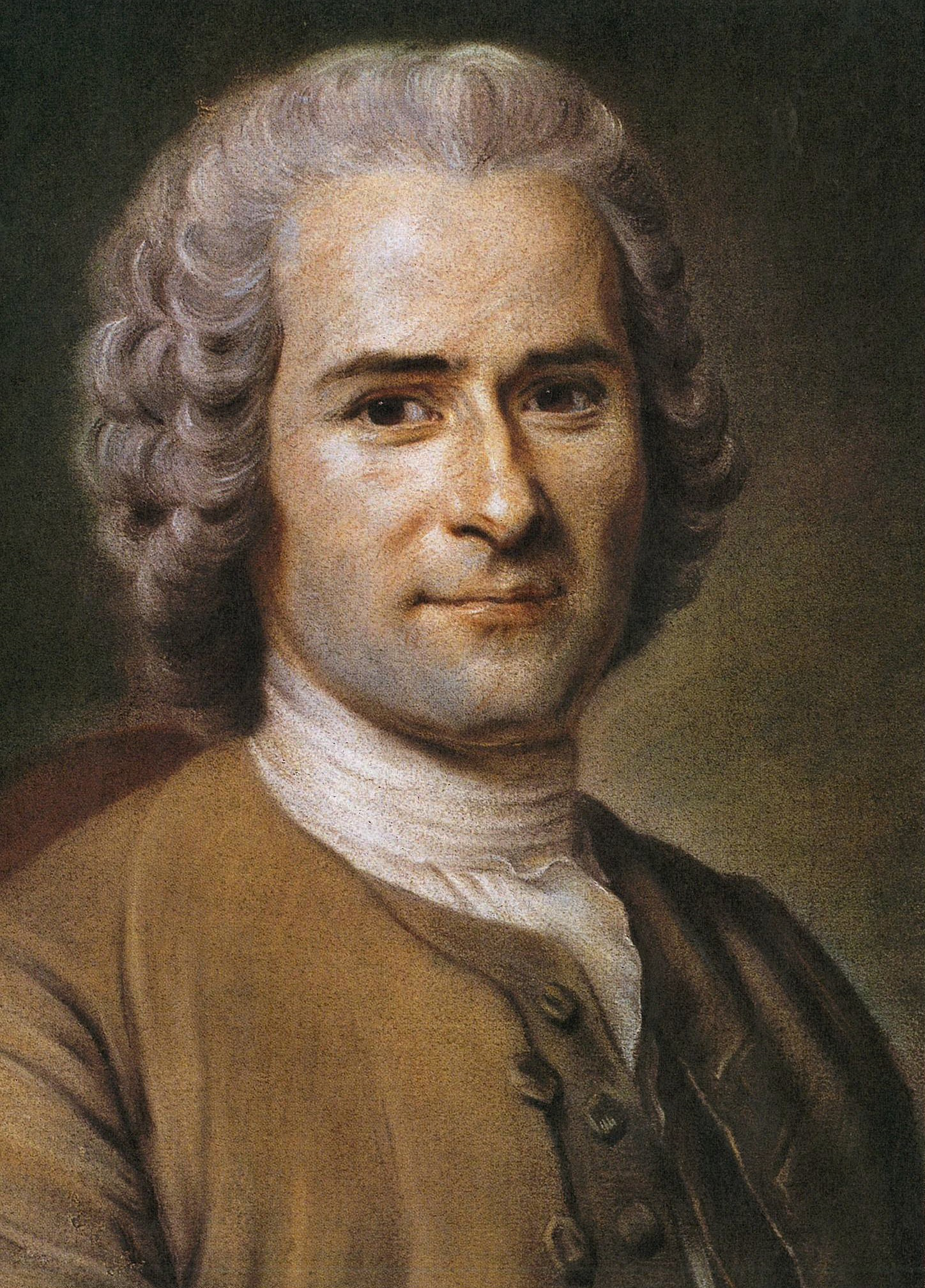 libertad innata al estado de naturaleza del hombre se habrían trastocado a causa de su propio progreso, al generar estructuras opresivas y asfixiantes, contrarias a su visión idílica del buen salvaje. Esta maldad de los hombres cuando viven en sociedad, aparte de manifestar la contradicción existente entre la supuesta naturaleza bondadosa postulada por el autor y las malas obras resultantes, acabó generando una propuesta singular.
libertad innata al estado de naturaleza del hombre se habrían trastocado a causa de su propio progreso, al generar estructuras opresivas y asfixiantes, contrarias a su visión idílica del buen salvaje. Esta maldad de los hombres cuando viven en sociedad, aparte de manifestar la contradicción existente entre la supuesta naturaleza bondadosa postulada por el autor y las malas obras resultantes, acabó generando una propuesta singular. admite que este es el objeto de toda política, íntimamente ligado al fomento de la virtud, se entenderá que para esos autores el sufragio popular tenga una importancia relativa en cuanto a la legitimación del poder. El derecho que concurre en una sociedad de elegir a sus representantes para el cumplimiento de los propósitos citados, implica entonces el ejercicio responsable y regulado de esta facultad, que ni debe conculcar los derechos naturales, propios de la dignidad de la persona, ni los principios básicos que −según esos parámetros− sostienen la convivencia y la paz pública[11].
admite que este es el objeto de toda política, íntimamente ligado al fomento de la virtud, se entenderá que para esos autores el sufragio popular tenga una importancia relativa en cuanto a la legitimación del poder. El derecho que concurre en una sociedad de elegir a sus representantes para el cumplimiento de los propósitos citados, implica entonces el ejercicio responsable y regulado de esta facultad, que ni debe conculcar los derechos naturales, propios de la dignidad de la persona, ni los principios básicos que −según esos parámetros− sostienen la convivencia y la paz pública[11].